En el discurso del desarrollo, la palabra comunidad se repite como mantra: comunidad sustentable, comunidad resiliente, comunidad receptora, comunidad participativa. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente ser una comunidad y menos aún qué implica que ser una comunidad protagónica en la gestión de su propio territorio, sus recursos y su destino.
¿Qué encuentras en esta entrada?
Toggle¿Qué está pasando con las comunidades protagonistas?
Durante décadas, en América Latina desarrollo comunitario ha sido concebido como algo que viene desde afuera. Técnicos, funcionarios y especialistas llegan a nuestras regiones con manuales bajo el brazo, prometiendo soluciones personalizadas y eficientes para problemas que muchas veces no comprenden desde su raíz. En ese proceso, las comunidades han sido vistas como beneficiarias, usuarias, público objetivo. Rara vez como protagonistas.
Pero algo está cambiando. Han emergido con fuerza experiencias que reivindican el derecho de las comunidades no solo a ser escuchadas, sino a tomar las riendas de su destino.
Muchas comunidades locales ya no se conforman con participar en proyectos y programas diseñados desde fuera, sino que buscan transformar desde adentro la manera en que se piensa y se concibe la comunidad, la forma en que se gestionan sus recursos, el modo en que se toman decisiones colectivas y se actúa de manera corresponsable.
En esta nueva realidad la comunidad no es un escenario, es un sujeto. Y desde esa certeza, les propongo abrir un diálogo que cuestione, inspire y acompañe a quienes caminan los senderos de la gestión comunitaria y su impulso no como una moda, sino como una práctica viva de autonomía, dignidad y corresponsabilidad.
Gestión comunitaria: un acto político y cotidiano
Hablar de gestión comunitaria es hablar de poder, de relaciones, de significados compartidos. No se trata solo de coordinar recursos o ejecutar proyectos, sino de construir día con día, la posibilidad de decidir en colectivo sobre lo que nos afecta. Y eso, aunque incomode a algunos, es una postura profundamente política.
La gestión comunitaria no se restringe a asambleas o comités, se teje en los anafres, se discute en la organización de una fiesta patronal, se recoge en la milpa compartida donde se acuerdan horarios y tareas y estrategias para dar a conocer los secretos de la tierra. También en la asamblea donde se define si se permite o no el ingreso de un nuevo actor externo al territorio, en la creación compartida de experiencias que se quiere vivir los visitantes cercanos o lejanos, familiares o desconocidos. Son decisiones cotidianas, aparentemente pequeñas, que configuran el tipo de comunidad que se quiere ser.
Nombrarla a la comunidad como un actor político no significa que estén alineadas a partidos o ideologías globales, todo lo contrario. Significa que se tiene o se recupera el derecho a decidir cómo se vive, qué se valora, qué se preserva y qué se transforma. Significa defender lo común como una práctica viva, no como una consigna impuesta.
En un contexto donde el individualismo y la fragmentación ganan terreno, sostener procesos de gestión comunitaria es también un acto de valentía, de resistencia cultural y de ética. No es un encontrar un modelo replicable en serie, sino una práctica situada y enraizada en la historia, la identidad y los sueños colectivos de cada comunidad.
Y ahí radica la potencia de la gestión comunitaria: en ser profundamente autónoma, contextual e imperfecta; radicalmente humana.
Historias que revelan el alma de lo común
Imagina que visitas una comunidad en la Sierra de Juarez en Oaxaca, México. Podría ser Capulalpam, Santa María Yaviche, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Latuvi, Benito Juárez, Cuajimoloyas, Llano Grande o La Nevería. Ahí las personas que conforman cada comunidad decidieron hace años no permitir la entrada de grandes empresas forestales. En lugar de eso, organizaron sus propias empresas comunales de manejo forestal, combinando saberes ancestrales y criterios técnicos modernos. Cada decisión sobre los bosques se toma en conjunto. Cada árbol cortado y sembrado es una decisión colectiva.

Pero la historia no termina ahí. Con los ingresos del manejo forestal, las comunidades han generado aserraderos, hornos de propios, carpinterías, jugueterías e iniciativas de turismo comunitario.
Las iniciativas de turismo comunitario no son elementos aislados, son parte de su estrategia de gestión territorial y economía solidaria. Aunque no cuentan con una infraestructura turística muy desarrollada, las actividades que comparten con los visitantes como caminatas guiadas, talleres artesanales y muestras gastronómicas les permiten dar a conocer la riqueza natural y cultural de la región, su compromiso de cuidar el bosque y su forma de gestionar su patrimonio.
Para estas comunidades la planificación y ejecución participativa de las actividades forestales y turísticas están alineadas con la búsqueda de su autonomía y el bienestar común. No son dos mundos, sino una sola propuesta para cuidar el bosque. Mostrar y promover su riqueza no es una simplemente una actividad productiva, es un acto político y cotidiano: es una forma de ser comunidad.
Esta experiencia y muchas similares en América Latina, nos invita a preguntarnos: ¿cómo sería la economía si en lugar de estar basada en la acumulación de dinero, se afirmara en la reciprocidad, el cuidado mutuo y la autonomía comunitaria?
El giro desde adentro: protagonismo en lugar de participación simbólica
Diseñar políticas públicas y programas de desarrollo desde fuera de las comunidades, viéndolas como receptoras pasivas de ayuda o beneficiarias de programas institucionales, suele tener un mensaje oculto que sugiere la incapacidad de tomar decisiones propias. Es así que el enfoque de participación suele construirse como una mera formalidad que incluye llenar una sala, firmar una lista, escuchar una presentación de expertos que pretenden saben todo sobre las comunidades, pero que conocen poco de esa comunidad.
De beneficiarios a protagonistas
Hoy, comunidades en todo el continente están dando un giro profundo: pasan de ser beneficiarias a ser actores protagónicos, toman el control sobre sus propios procesos de gestión, desarrollo y toma de decisiones. Este cambio implica romper con la lógica de la consulta simbólica y abrir espacio a una participación real, informada, deliberativa y transformadora.
La falsa consulta y los procesos simulados
Los procesos simulados como consultas rápidas, talleres sin escucha, decisiones ya tomadas antes de entablar un diálogo con la comunidad, fueron una constante en la relación entre instituciones y comunidades. Estas prácticas que perpetúan una estructura vertical y jerárquica, en la que se simula inclusión pero se reproduce exclusión representan un modelo que ya no basta y que las comunidades ya no quieren.
Las comunidades saben cuándo están siendo utilizadas como adorno participativo para validar intereses ajenos y cada vez más, las formas de consulta simuladas deslegitiman los proyectos, debilitan los vínculos sociales y generan desconfianza.
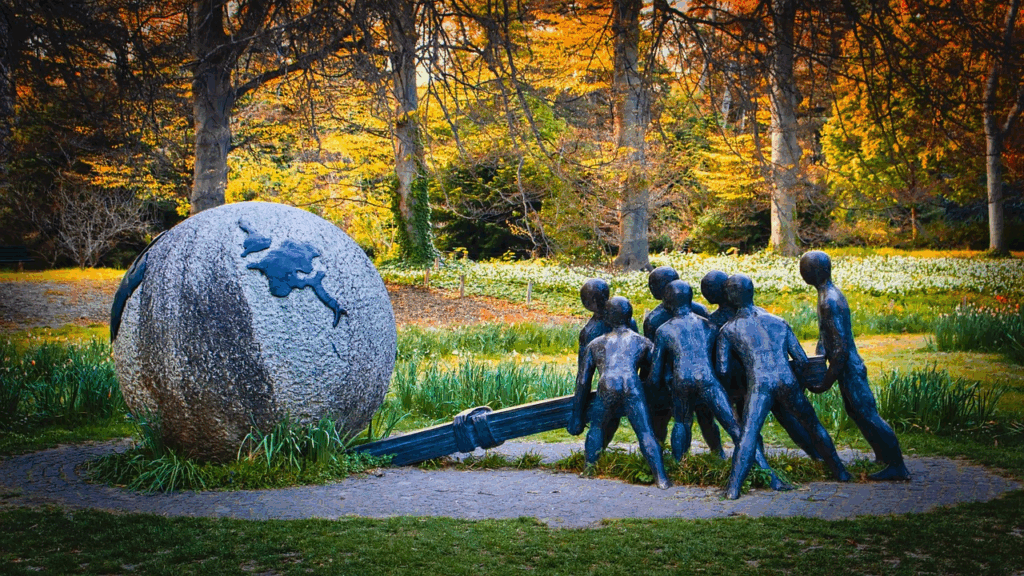
¿Cómo se fomenta el verdadero protagonismo comunitario?
Construir protagonismo comunitario implica, ante todo, reconocer la capacidad política de la comunidad. No se trata solo de que sus líderes opinen o asistan a una reunión, sino de que las personas que conforman la comunidad decidan, diseñen y ejecuten. Para ello, se requieren varias cosas:
1. Información clara y accesible: sin información no hay participación real. Hay que traducir los términos técnicos a lenguajes locales y asegurar que todas las voces puedan manifestarse, comprender y ser entendidas.
2. Espacios deliberativos circulares: reuniones donde la palabra circule sin jerarquías y las decisiones se construyan colectivamente.
3. Tiempo para la reflexión comunitaria: los procesos comunitarios necesitan tiempo para construir consensos y dialogar internamente, lo que no siempre responde a los tiempos institucionales.
4. Autonomía organizativa: las comunidades deben decidir cómo se organizan, a quién delegan responsabilidades y cómo se representan.
5. Formación crítica: las capacidades locales en temas técnicos, políticos, económicos y jurídicos implican tener la posibilidad de reflexionar y comparar ideas de forma lateral de forma que puedan negociar, proponer y transformar teniendo en cuenta los múltiples impactos de sus decisiones.
Este giro desde adentro no es solo deseable, es necesario. Sin protagonismo real, los proyectos comuniarios no enraízan, no se sostienen y no generan transformación. El reto, entonces, no es incorporar a las comunidades en procesos ya definidos para atraer turistas, sino construir los procesos con ellas, desde ellas.
Como dice Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, pionero de la Investigación Acción Participativa: la participación puede convertirse en una forma más sofisticada de control si no se construye desde la autonomía y la conciencia crítica.
Un caso inspirador: Raquaypampa, Bolivia
Entremos en el corazón de Bolivia, donde la comunidad de Raqaypampa, en el departamento de Cochabamba, ha logrado lo que para muchas otras comunidades sigue siendo un anhelo: ejercer su autonomía desde su identidad indígena y campesina. Después de un proceso largo, deliberativo y profundamente participativo, Raqaypampa fue reconocida oficialmente como una entidad autónoma en 2017.

Pero la historia no comenzó en los escritorios de ninguna institución, sino en las asambleas comunitarias, en los caminos de tierra donde la gente conversa, en los sueños de un territorio con capacidad de decidir su propio futuro.
En Raqaypampa, las autoridades no son elegidas por partidos políticos, sino por usos y costumbres. Las personas propuestas para ejercer cargos de liderazgo deben tener un historial de servicio, compromiso, respeto y confianza pública dentro de la comunidad por lo que a menudo son postuladas por consenso. Las nuevas autoridades son nombradas públicamente y posesionadas con rituales andinos, que incluyen pagos a la Pachamama y bendiciones comunitarias que refuerzan el compromiso espiritual y colectivo, tanto de quienes asumen el cargo y de toda la comunidad.
Lo más importante es que los proyectos de desarrollo, que incorporan asuntos que van desde la producción agrícola y la gestión del agua hasta el turismo comunitario, nacen desde adentro con una visión ecologista y holística. No hay simulación de participación, porque son los propios habitantes son quienes diseñan, implementan y evalúan cada acción.
Este proceso de autonomía no ha estado exento de tensiones entre quienes conforman la comunidad y menos con el gobierno central, especialmente cuando intereses extractivos o grandes inversiones han intentado imponer su lógica. Pero Raqaypampa sigue construyéndose de dentro hacia fuera, con dignidad, con organización y con memoria colectiva.
Herramientas que nacen desde dentro
Cuando una comunidad se piensa a sí misma desde adentro, lo hace con sus propias palabras, símbolos y tiempos. No necesita importar recetas, aunque es capaz de incorporar ingredientes. Recupera lo que sabe: cómo decidir en colectivo, cómo identificar lo importante, cómo repartir responsabilidades. Las herramientas de gestión comunitaria no se imponen, se descubren, se reconstruyen y se resignifican en la práctica.
Planeación participativa: pensar y hacer juntos
Lejos de los formatos rígidos y los diagnósticos técnicos desconectados, la planeación participativa es un proceso vivo que implica sentarse en círculo, mirarse a los ojos y responder colectivamente: ¿Qué queremos? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos da fuerza? es el secreto.
Es en el diálogo continuo donde surge la claridad sobre los objetivos reales de cada comunidad. No se trata solo de tener un plan o un resultado, sino de que la comunidad se reconozca como autora y ejecutora de ese plan y ese resultado.

Existen diferentes herramientas que permiten a los pueblos verse a sí mismos desde su experiencia.
Mapeo en comunidad
El mapeo en comunidad, llamado también cartografía social permite mapear el territorio desde dentro no sólo en términos físicos, sino también emocionales, culturales y económicos. Sirve para visualizar lo que se valora, lo que falta, lo que duele y lo que se quiere cuidar.
Construcción de consensos
Las asambleas comunitarias genuinas son un acto simbólico: son el corazón de la democracia comunitaria. En ellas no se vota por mayoría simple, se construye consenso. Se escucha a quien tiene algo que decir y se espera a quien necesita tiempo para pensar.
Y así, como dice José Antonio Mac Gregor, se afirma que los complejos procesos de construcción identitaria, que nos hacen ser lo que somos, provienen de prácticas sociales en las que circula la producción simbólica de un pueblo, configurando y reconfigurando identidades individuales y colectivas.
Priorización colectiva
Diseñar el presupuesto comunitario es una práctica transformadora cuando deja de ser una herramienta técnica y se convierte en un espacio de priorización colectiva: ¿en qué vale la pena gastar? ¿a quién afecta cada decisión? ¿cómo se vigila el uso de los recursos? son las preguntas clave para construir un presupuesto comunitario.
Definición de roles y funciones comunitarias
El poder, cuando se concentra suele echarnos a perder, mientras que cuando circula se vuelve una herramienta de reciclaje y revitalización social.
Asignar roles claros, limitar tiempos y fomentar la rotación de responsabilidades políticas no sólo fortalece la transparencia, sino que forma personas, genera aprendizajes colectivos, previene la profesionalización del poder, propicia la rendición de cuentas y la comunidad se protege a sí misma de la reproducción de relaciones autoritaristas o clientelares. Sin embargo, la rotación de cargos de poder no es lo mismo que la rotación de encargos técnicos donde la especialización es importante para dar mejores resultados.
Las funciones técnicas exigen especialización, conocimientos acumulados y experiencia. La práctica hace al maestro y cambios frecuentes en las funciones operativas pueden afectar la eficiencia o generar errores costosos.
Quienes ejercen funciones técnicas requieren formación constante para reforzar su conocimiento y tomar decisiones técnicas, porque la responsabilidad conlleva la autoridad para decidir. Lo que no se decide desde la función técnica es informar a quienes se encargan de las directrices colectivas, que requieren información puntual y verificable para tomar decisiones estratégicas y proponer ajustes en todo el sistema si esto fuese necesario.
El equilibrio que se genera al rotar los cargos políticos o directivos y asentar los cargos técnicos permite a las comunidades compartir el poder dando continuidad a los proyectos, tomar decisiones colectivas con soporte técnico, fortalecer la legitimidad comunitaria y tener eficiencia operativa.
Caso en foco: La Comunidad de Amaicha del Valle, Tucumán
En el corazón del Valle Calchaquí en Argentina, la Comunidad de Amaicha del Valle ha construido un proceso de gestión territorial enraizado en sus formas propias de organización.
Desde hace décadas, el pueblo diaguita de Amaicha ha mantenido su sistema de gobierno comunal basado en el Concejo de Ancianos, la Asamblea General y el Consejo de Autoridades. Allí no solo se deciden asuntos internos, también se articulan temas como el cuidado del patrimonio, la instalación de infraestructuras y los proyectos productivos entre los que se encuentra el turismo.

Una de sus herramientas más significativas ha sido el mapeo participativo, que han utilizado para reivindicar sus derechos sobre territorios ancestrales, ubicar sitios sagrados, identificar conflictos socioambientales y proyectar iniciativas de ecoturismo con base comunitaria.
Además, han implementado presupuestos participativos que permiten decidir cómo se gestionan y en qué se invierten los fondos comunitarios provenientes de los proyectos productivos incluyendo al turismo.
Todo este proceso está atravesado por la rotación de autoridades, en donde el cacique o cacica comunal tiene un tiempo limitado de ejercicio y rinde cuentas al final de su mandato. Esto no significa que no hayan personas especializadas que se dedican a sembrar o a tejer o a tocar un instrumento o a guiar turistas u ofrecer comida tradicional que no rotan, sino que sus funciones se consolidan con el tiempo.
En Raqaypampa, ser autoridad no es un privilegio, sino un servicio colectivo. Este enfoque les ha permitido no solo resistir procesos de despojo, sino también fortalecer su protagonismo como pueblo originario dentro del sistema institucional argentino, sin renunciar a sus formas propias de autogestión.
Tensiones y vicios: lo que aprendimos en el camino
Si bien las organizaciones comunitarias son fuente de esperanza, resistencia y creatividad colectiva, también son espacios de disputa.
Cuando no se reconoce y se cuida el poder individual o colectivo, puede volverse arma de control, incluso dentro de los espacios más nobles. Dejar de romantizar las cualidades de vivir en comunidad es clave para no caer en lecturas ingenuas que invisibilicen los conflictos internos y las dinámicas de exclusión.
El desarrollo comunitario, en su definición más genuina, busca fortalecer la capacidad de las personas y colectividades para decidir sobre su propio destino. Sin embargo, en la práctica, ese camino está lleno de contradicciones, tensiones internas y riesgos de reproducción de las mismas lógicas de poder que se pretenden transformar, desde la concentración del poder, la burocratización de los sueños, la dependencia de financiamiento externo y la reproducción de exclusiones internas hasta la la cooptación partidista y el clientelismo.
Concentración del poder
Cuando los procesos de liderazgo no se renuevan, se consolidan figuras o grupos que, por carisma, experiencia o vínculos con actores externos, acumulan poder sin rendición de cuentas.
Este fenómeno puede conducir a procesos verticales disfrazados de asamblearios, exceso de responsabilidades en pocas manos lo que genera desgaste, desconfianza y pasividad del resto de la comunidad.
María Eugenia Ulfe, antropóloga peruana nos advierte que la comunidad no es una categoría inocente: puede ser espacio de solidaridad o de exclusión, de libertad o de subordinación.
Burocratización de los sueños
Cuando las organizaciones comunitarias empiezan a interactuar con proyectos institucionales, muchas veces adoptan lógicas tecnocráticas, llenas de formatos, indicadores y reportes, perdiendo el ritmo, el lenguaje y la cadencia comunitaria.
Esto puede traducirse en alejamiento de la gente común que no domina el idioma de los técnicos se convoca a simples consultas o firmas, que provocan frustración por procesos poco significativos y finalmente logran el agotamiento público que reduce la participación.

Reproducción de exclusiones internas
Las comunidades no son homogéneas ni inocentes. También hay desigualdades de género, edad, clase, etnia o acceso a la tierra que pueden mantenerse o incluso profundizarse en cierto tipo de proyectos.
Por ejemplo, las mujeres muchas veces no acceden a cargos directivos, los jóvenes participan solo como fuerza de trabajo, no en la toma de decisiones y los conflictos intergeneracionales o entre familias no se atienden con cuidado.
Dependencia de financiamiento externo
La búsqueda de fondos para proyectos, aunque legítima, puede convertirse en una trampa cuando la organización adapta sus objetivos a las prioridades de las agencias financiadoras.
Con una especie de fiebre de oro, se diseñan proyectos vendibles, ajustados a los intereses de las instituciones cooperantes que no son necesariamente útiles o prioritarios para la comunidad, sino siguen la lógica de convocatorias. Entonces se genera una profesionalización burocrática desconectada del sentido comunitario que fragmenta la acción comunitaria.
Cooptación partidista y clientelismo
Uno de los vicios más extendidos en los procesos comunitarios latinoamericanos sucede cuando sus organizaciones son capturadas por intereses partidistas que muchas veces encubre una estrategia de control y dominación, donde los recursos no se distribuyen por justicia, sino por lealtad.
Cuando los partidos políticos buscan aliados en las comunidades no para apoyarlas, sino para usarlas como plataformas electorales o aparatos de movilización, suelen ofrecer ofrecen recursos para desarrollar proyectos de todo tipo incluyendo turísticos, así como puestos o favores a cambio de lealtades.
Cuando la participación libre se distorsiona, deja de ser libre y deliberativa para volverse una herramienta de manipulación se rompe la cohesión comunitaria, pues quien no entra en la línea partidista queda excluido. Finalmente se pierde la autonomía organizativa y con ella, la legitimidad.
Cuando Maristella Svampa, socióloga argentina, investigadora en procesos sociales en América Latina sostiene que el clientelismo socava la ciudadanía, convierte derechos en favores y destruye el tejido social, no nos habla desde las teorías románticas sobre autonomía comunitaria, sino desde la práctica y la experiencia en campo.
¿Puedes creer que hay comunidades que no aceptan financiamiento externo?
El pueblo Nasa del norte del Cauca es una de las comunidades más organizadas y propositivas de Colombia. Desde hace décadas han consolidado un proyecto de autonomía territorial, política, educativa y judicial, en resistencia a la violencia del conflicto armado, la presencia del narcotráfico y el abandono estatal.
El Cabildo de Toribío, junto con otras autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ha sido claro en que no aceptan financiamiento que condicione su autonomía organizativa, educativa o cultural. Muchos de sus proyectos son autogestionados o financiados a través de sistemas de producción colectiva, economías solidarias, y la redistribución de recursos comunitarios.
La plata que nos da el gobierno no puede comprarnos. Si no respeta nuestras decisiones, no la necesitamos, ha dicho el vocero del Cabildo de Toribío, que presume de su escuela propia, la guardia indígena como sistema de protección comunitaria y las asambleas generales que deciden el uso del territorio y el manejo de recursos.
Distintas comunidades quechuas a quienes no les gusta que se publiquen sus nombres, han decidido no aceptar fondos de del Estado ni de cooperantes internacionales y organizaciones civiles externas, pues consideran que aceptar financiamiento implicaría aceptar la imposición de proyectos turísticos, extractivos o agroindustriales, pues manifiestan que han tenido ofertas que no consultan verdaderamente e intentan imponer modelos culturales o productivos externos sin respetar sus culturas.
Se organizan a través de asambleas y rondas campesinas, con una fuerte identidad territorial y prefieren proyectos autogestionados con recursos propios y trabajo colectivo (ayni y minka). La educación, el turismo comunitario y la alimentación están profundamente ligados a su visión de vida (sumaq kawsay). Usan su lengua, su calendario agrícola y su espiritualidad para guiar los procesos de decisión a su manera.
Financiamiento externo condicionado
Existen también algunos buenos ejemplos de aceptación de financiamiento externo condicionado.
En el oriente de Bolivia los pueblos que conforman el territorio Indígena Multiétnico (TIM) que integra pueblos mojeños, yuracarés, trinitarios y tsimanes, aceptan cooperación internacional siempre y cuando los contratos que respetan su autonomía territorial. Han creado estatutos propios y sistemas de control social para gestionar proyectos que establecen que claramente que rechazan intermediarios políticos que quieran imponerles sus agendas. Han fortalecido su gobernanza con mecanismos de consulta interna y planes de vida indígena en los que la recepción de visitantes también tiene reglas claras y contundentes.
La Comunidad K’iche’ de Totonicapán en Guatemala es famosa por su manejo ancestral del bosque comunal que es un ejemplo de defensa del territorio con articulación estratégica. Aceptan ciertos apoyos para reforestación o proyectos hídricos, siempre y cuando sean gestionados por sus 48 cantones y no vulneran su modelo, sus estrictas reglas comunitarias y las decisiones de su asamblea general. Se oponen a cualquier intervenciones que fragmenten el tejido social o comprometan su autoridad comunal rotativa y exigen rendición de cuentas públicas y evaluación local de los impactos de cualquier proyecto propio o externo.
El camino es destino
El desarrollo comunitario no es una línea recta ni una promesa sin fisuras. Implica confrontar contradicciones, reconocer errores y cultivar una ética de cuidado mutuo y vigilancia del poder. No basta con decir “decisiones desde la comunidad”, hay que preguntarse siempre desde qué comunidad, con qué voces, con qué condiciones y con qué horizontes.
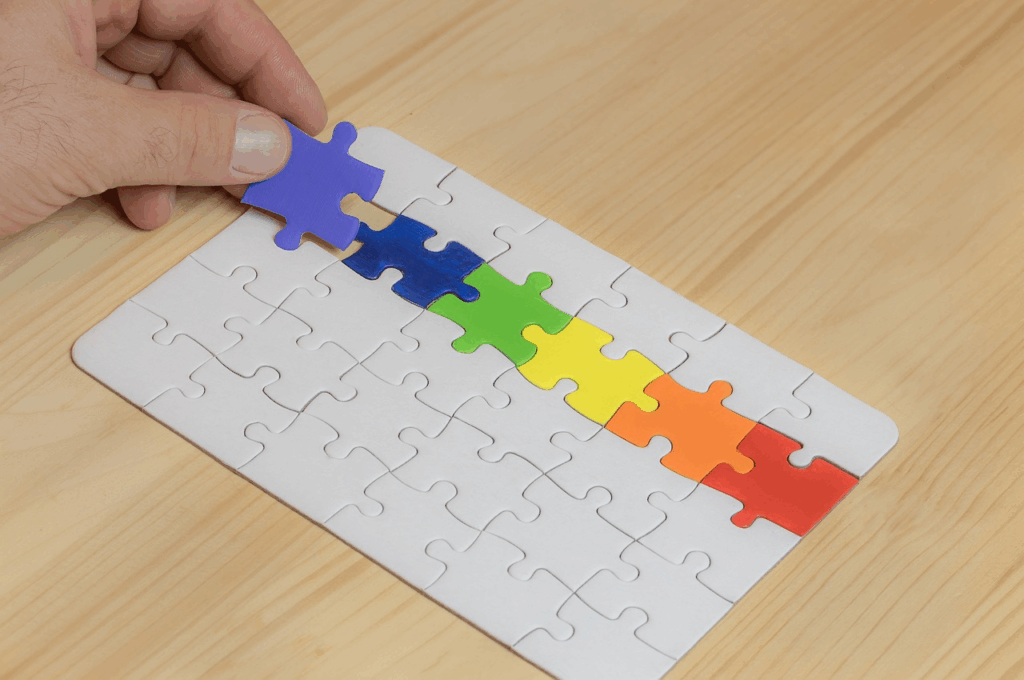
Formación significativa desde la práctica
La educación significativa desde la práctica comienza por reconocer lo que las personas ya saben de su historia, su entorno y su cultura. Además responde a una necesidad real como resolver un problema o instrumentar una mejor práctica incorporando los saberes a la acción.
En muchas comunidades de América Latina, el aprendizaje verdadero florece en el trabajo compartido, en las conversaciones entre generaciones, en la milpa, en el taller, en la cocina colectiva. La educación significativa no impone contenidos desde arriba: brota desde la cotidianidad y la realidad.
Aprender desde la práctica es volver a confiar en nuestra capacidad de pensar haciendo, de conocer en el hacer y reflexionar en el andar. Es sembrar junto al abuelo que narra los ciclos de la luna, cocinar con la tía que recuerda los usos rituales del maíz y con la nutrióloga que incorpora nuevos conocimientos, trabajar con un biólogo para diseñar bebederos en época de lluvias, construir una troje con tecnologías de punta o conectarse con una app de ciencia ciudadana, caminar la montaña con nuevos andamios para cuidar la vida colectiva.
No es el qué se aprende, sino el cómo. A diferencia de la educación depositaria, que trata a los estudiantes como recipientes vacíos que hay que llenar, la educación significativa reconoce al sujeto como protagonista de su proceso formativo. Y más aún, como constructor de conocimiento desde su territorio, desde su identidad, desde sus sueños, acompañándole sin quererlo cambiar.
Es una educación que no separa la cabeza de las manos, ni la teoría de la experiencia. Que no ve al error como fracaso, sino como oportunidad de transformación. Que en lugar de imponer, invita. Que en lugar de castigar, analiza.
Cuando la práctica guía el aprendizaje, la motivación no se busca afuera: nace de la necesidad real de resolver un problema, de mejorar una técnica, de entender un fenómeno que nos afecta directamente. Es una educación que no pregunta ¿para qué me servirá esto?, porque ya lo sabe: sirve para vivir mejor, para entendernos, para transformar nuestro mundo.
En tiempos donde la estandarización y la eficiencia parecen medirlo todo, apostar por una pedagogía significativa desde la práctica es un acto profundamente político. Es declarar que cada territorio tiene algo valioso que enseñar, que cada comunidad puede generar su propio conocimiento y transferirlo.
Enseñar también es aprender: el turismo comunitario como pedagogía viva
Cuando una comunidad abre sus puertas a visitantes no sólo está mostrando su entorno natural, su cocina o sus tradiciones. Está también poniendo en valor su historia, su memoria, su identidad y al hacerlo, vive un proceso profundo de aprendizaje.
Explicar a alguien por qué cuidamos el monte, cómo tejemos nuestras decisiones en asamblea o qué significa una ceremonia para pedir permiso a la tierra, no es repetir un guión. Es reconocernos a nosotros mismos en lo que sabemos, en lo que somos y también en lo que queremos seguir construyendo.
Enseñar a otros implica ordenar ideas, nombrar lo que a veces se da por sentado, cuestionarse si lo que hacemos sigue teniendo sentido. Es una oportunidad para recuperar saberes que estaban quedando en silencio, para fortalecer la autoestima colectiva, para escuchar preguntas nuevas que provocan nuevas respuestas.
Además, cuando ese intercambio se hace desde el respeto y la reciprocidad, el visitante también se convierte en aprendiz. No como turista pasivo, sino como alguien que llega con disposición de mirar con otros ojos y dejarse transformar. Así, el acto de recibir deja de ser servicio, y se convierte en un proceso educativo mutuo.
Recibir visitantes, entonces, cuando se habla de turismo comunitario no es sólo una actividad económica. Es una forma de reafirmar lo propio, de consolidar el tejido comunitario, de compartir experiencias para mirarse a sí mismos con más claridad y orgullo. Es, en muchas formas, aprender enseñando.

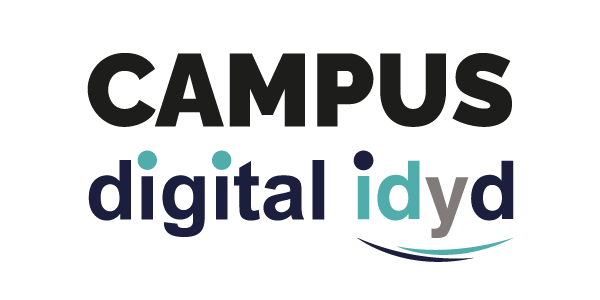










Comenta con facebook